En la historia del poder, el mayordomo ha sido siempre una criatura fascinante: no reina, pero manda; no tiene corona, pero administra los secretos de la corte. Es el guardián de la llave y del rumor, el que conoce el apetito de los príncipes y la hora exacta en que deben servirse los platos. No aparece en los retratos oficiales porque su poder no necesita testigos. Es la encarnación del control silencioso, del mando que no se vota ni se discute. En el Palacio actual —ese edificio donde los símbolos pesan más que las decisiones—, el mayordomo sigue vivo. Ya no lleva charola ni uniforme: viste de discreción, maneja la agenda, arbitra las lealtades y limpia las huellas del día anterior. No aspira al poder porque ya lo tiene, y no se desgasta pensando en el futuro porque gobierna el presente.
El Mayordomo del Palacio
 AD Noticias8 hrs ago
AD Noticias8 hrs ago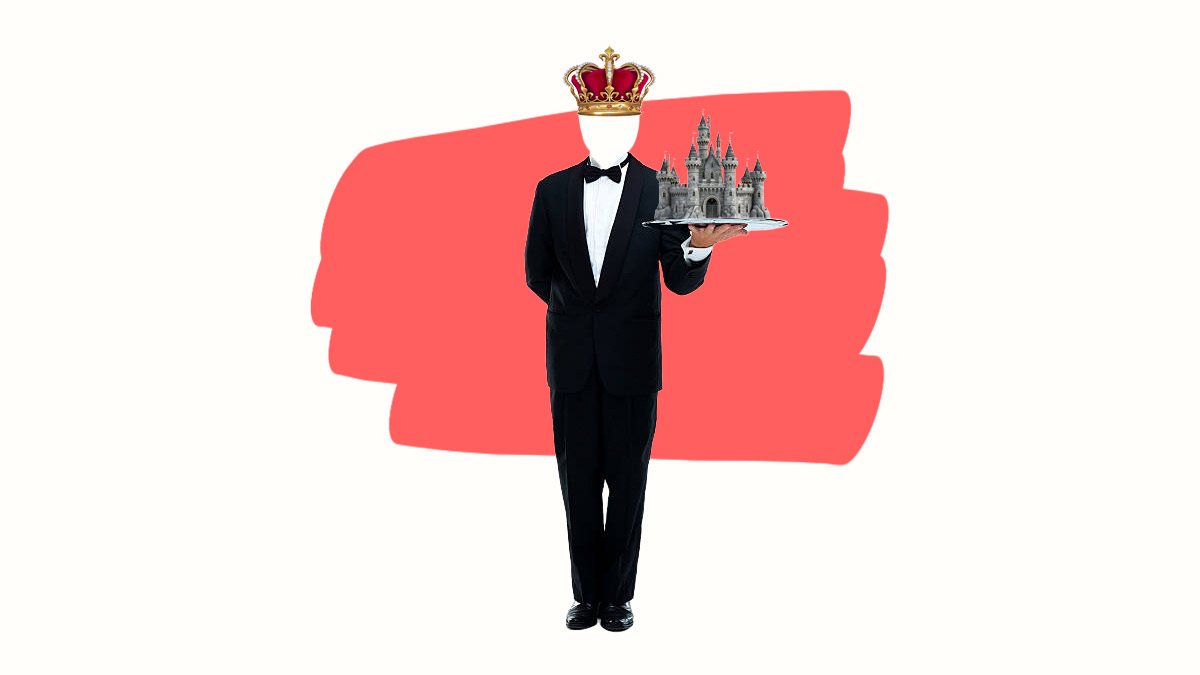
22


 Noticias de México
Noticias de México La Razón de México
La Razón de México NAYARIT NOTICIAS
NAYARIT NOTICIAS VÍA LIBRE
VÍA LIBRE El Sol de Puebla
El Sol de Puebla Mexico Quadratin
Mexico Quadratin EFFETÁ
EFFETÁ EL CLARINETE
EL CLARINETE Tiempo de Oaxaca
Tiempo de Oaxaca EJE CENTRAL
EJE CENTRAL Raw Story
Raw Story