El agua ha mojado todo. Él camina un rato mientras su mirada me interroga y se posa en el tatuaje de mi muñeca; repite para sí: “Aleph”. No le he dicho que, cuando fija sus ojos en los míos por tanto tiempo, me incomoda; aun así, sostengo la observancia. Antes de acomodarse en la vieja poltrona Luis XVI, mete sus grandes manos en los bolsillos y, acto seguido, saca media caja de Belmont y una yeska . Prende el cigarro, lo lleva a su boca y aspira para dejar fluir la primera bocanada. Con la mano libre se acaricia el cabello, blanco, lleno de canas —desde sus treinta—. Sé que me va a lanzar una pregunta; he aprendido a leer sus maneras de acercarse. Entonces, sin mucho protocolo, suelta:
—¿Cuéntame cómo es eso de que hay tantas mujeres bellas en esta ciudad y no hay tipos? Hace días escu

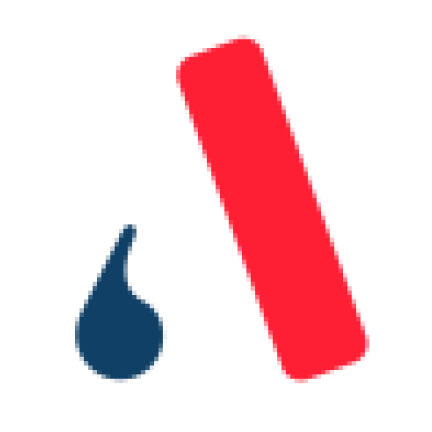 Analítica
Analítica

 Raw Story
Raw Story Daily Meal
Daily Meal The Gaston Gazette Sports
The Gaston Gazette Sports FACTS.NET Sports
FACTS.NET Sports Newsweek Top
Newsweek Top AlterNet
AlterNet