Hay ciudades que son novelas. Brujas es una de ellas. A esta altura de mi vida, sé que no pisaré jamás sus calles, pero puedo imaginar historias sobre una ciudad con ese nombre: una amiga estuvo allí, llegó a la medianoche, como dice el poema de Housman, “temerosa y forastera” y un taxista que no entendía el español la puso a salvo en una pensión familiar.
Recuerdo que leí, siendo adolescente, una novela de la que no guardo el título, que sucedía en una Brujas de no sé qué siglo, donde discurría una historia que se me ha olvidado.
¿Cómo llegué a ella? Por el sótano del colegio de monjas donde me crié. No, no es el caso del Ropero, el León y la Bruja, sino de un libro encontrado mientras poníamos a salvo mapas, archivos y bibliotecas después de una lluvia torrencial que dejó un tendal de

 La Voz del Interior
La Voz del Interior
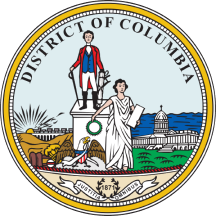 Local News in D.C.
Local News in D.C. @MSNBC Video
@MSNBC Video 5 On Your Side Sports
5 On Your Side Sports Atlanta Black Star Entertainment
Atlanta Black Star Entertainment NBC Bay Area Sports
NBC Bay Area Sports NBC Bay Area Entertainment
NBC Bay Area Entertainment The List
The List America News
America News AlterNet
AlterNet