En la escuela primaria hubo un cuaderno que siempre me produjo un leve temblor en las manos: el de caligrafía. A doble línea, exigente, implacable. Había que trazar morisquetas que, en teoría, “soltaban la mano” y nos encaminaban hacia “tener una buena letra”. Una tarde, cuando la campana de salida ya se preparaba para tañer, me faltaba más de media página de aquellas letras “O” entrelazadas. A mí me salían torres altísimas, pulgas diminutas —como decía mi maestro—, carrizos flacos o sandías desbordadas. Y entonces, comenzaba el suplicio: pensaba “no me van a salir” y, como profecía autocumplida, salían peor.
El segundo tormento era el borrador. Cuando lo tenía, dejaba el papel lleno de nubes grises; cuando no, lo había perdido o, peor aún, me lo había comido, distraído entre trompos, bol

 Diario Viral
Diario Viral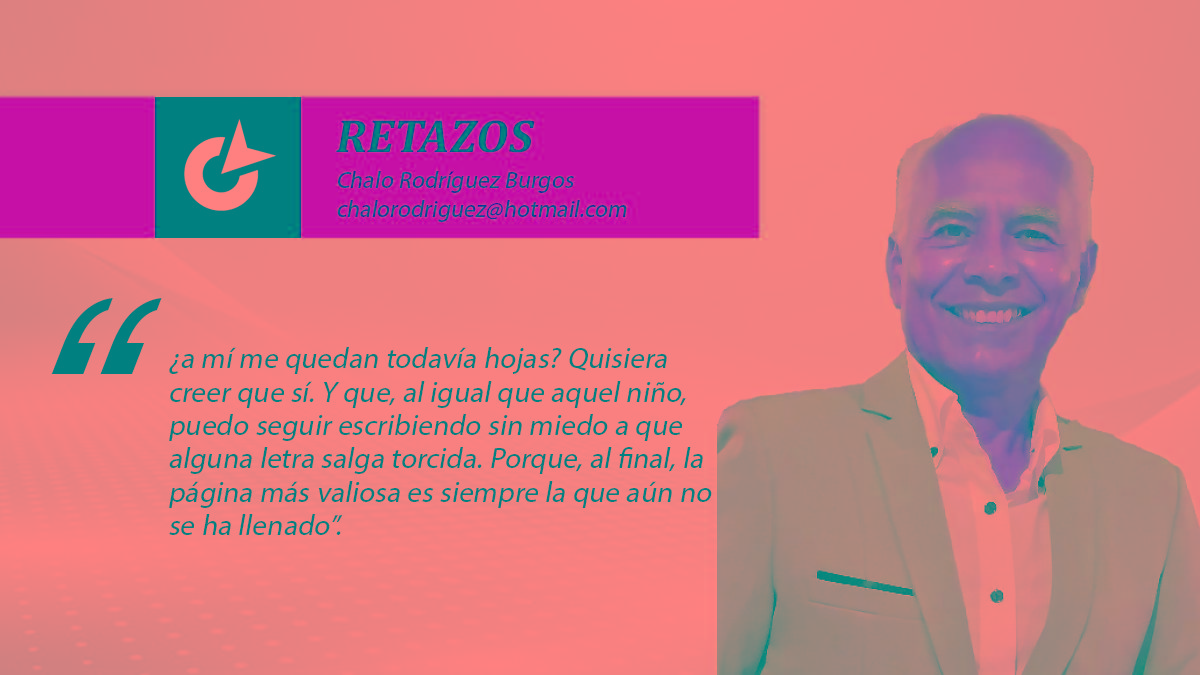

 Wheeling Intelligencer
Wheeling Intelligencer Martinsburg Journal
Martinsburg Journal AlterNet
AlterNet She Knows
She Knows New York Post Health
New York Post Health Raw Story
Raw Story The Daily Bonnet
The Daily Bonnet Essentiallysports Tennis
Essentiallysports Tennis