Me indigno porque me parece que las autoridades -gobiernos y oposiciones- tanto en España como en el resto de Europa, aquejada de la misma lacra, hablan de la vivienda con la frialdad de una cifra sobre la que discutir. Cuando un piso no es sólo un producto con el que comerciar sino el punto de partida en la vida de todo ser humano adulto
Ángel era un exitoso profesional que residía en un ático magníficamente ubicado en el centro de Madrid. Aunque con las muchas deficiencias propias de las viejas construcciones de los años 60 del desarrollismo, aquel hogar era todo un lujo. Disfrutaba de un precio de alquiler moderado y la cercanía de todos los servicios, hasta que la explosión urbanística de nuevo cuño le obligó a desalojar el cómodo apartamento y alejarse del centro para trasladarse a un piso barato pero muy nuevo en Guadalajara. El teletrabajo de un autónomo podía hacerse desde cualquier sitio, decía y presumía de que todos sus gastos no alcanzaban siquiera a lo que pagaba en el ático madrileño.
Fumador empedernido, un cáncer de pulmón truncó sus planes y pidió ayuda a familia y amistades para seguir el tratamiento de quimioterapia en un hospital de la capital. Cada uno de sus hijos e hijas tenía su propia problemática habitacional y no pudieron acogerlo. Unos estaban en el extranjero, otros tenían viviendas de reducidas dimensiones para el matrimonio y los nietos, mientras que la más joven compartía espacio con otros cinco compañeros de trabajo.
Pasó meses en casa de una amiga y regresó a Guadalajara con un nuevo y desgraciado diagnóstico que apuntaba a la metástasis. Intentó buscar un piso compartido para los meses del nuevo tratamiento que trataría los órganos afectados, pero resultó imposible. El rango de edad de todas las ofertas disponibles se limitaba a gente muy joven o, en el mejor de los casos, a personas en edad de trabajar. Superando ya los 60 y jubilado por motivos de salud, mi amigo Ángel no encajaba en ningún sitio. El tiempo le apremiaba porque el tumor cerebral avanzaba y sus limitaciones físicas iban en aumento. Finalmente, pudo alquilar un diminuto bajo con rejas en el barrio de San Fermín, donde una noche dejó de habitar entre los vivos.
Me indigno por lo que le pasó a mi amigo pero, sobre todo, porque la triste experiencia de Ángel no es única ni casual sino el reflejo más cruel del edadismo añadido a la crítica situación de la vivienda que, lejos de solventarse, empeora a cada paso. Es una carencia que siempre denunciamos como un problema de índole económica y que, sobre todo, afecta a la gente joven. En el caso de las nuevas generaciones que deben tomar el testigo de las precedentes, no hay duda de que su existencia se ve lastrada por la falta de un lugar donde hacer vida propia.
Me indigno al ver a mi hija, que ha dedicado sus 30 años a estudiar, hablar varios idiomas, trabajar desde muy joven y dejar su juventud en una empresa que le exige estar conectada casi 20 horas. Recibe un buen sueldo, pero no puede comprarse una casa porque necesitaría unos ahorros que no tiene ni tendrá nunca si sigue viviendo de alquiler y padeciendo la angustia de que, en cualquier momento, la pueden desalojar o exigir el doble de lo que ya paga.
Me indigno al saber que un hombre con canas tuviera que dormir en su coche tras haber sido desahuciado por un fondo buitre -¡qué buena metáfora!- de un piso que un año después sigue deshabitado. También me rebelo contra quienes tienen en su mano actuar de forma decisiva para defender a inquilinos y propietarios sin aceptar como inevitables desalojos crueles de familias, ancianos, personas con discapacidad o vulnerables hasta el punto de, en ocasiones, llegar a nutrir las estadísticas de suicidios.
Me indigno porque me parece que las autoridades -gobiernos y oposiciones- tanto en España como en el resto de Europa, aquejada de la misma lacra, hablan de la vivienda con la frialdad de una cifra sobre la que discutir. Cuando un piso no es sólo un producto con el que comerciar sino el punto de partida en la vida de todo ser humano adulto al que le cabe el derecho constitucional de disponer de un techo bajo el que vivir.
Me indigno porque sufrimos y repetimos, una vez más, los dramas de otros tiempos como si nunca aprendiéramos nada. En la magnífica película “El 47” conocimos en detalle la situación de emigrantes andaluces a Cataluña que buscaban obsesionados una nueva existencia huyendo de la miseria del campo en un flujo demográfico importante durante los años 60. En Madrid- Vallecas, Palomeras, el pozo del Tío Raimundo…- muchos de nuestros abuelos se afanaban en idéntico empeño para poner la techumbre cuanto antes, por ser requisito para burlar la demolición de las autoridades franquistas. Acoger a tu familia bajo un techo convierte el espacio en un hogar, un lugar que formará parte de ti para siempre.
Vivir no es meramente habitar. La vivencia de las casas por las que has pasado a lo largo de tu existencia forman parte importante de tu memoria. Sin duda, el recuerdo es indeleble cuando se trata del hogar de tus primeros años, los de la infancia y adolescencia. Cada día que paso por delante del edificio en el que nací y viví mis primeros 20 años, miro hacia sus ventanas en el tercer piso, como si todavía estuvieran allí las tres camas de las hermanas, las dos de los hermanos y el armario de formica con puertas correderas. El inmueble que construyó mi abuelo en la posguerra, con la herencia de sus padres y la madera de los pinos de las fincas de mi abuela ya no existe. Aquel edificio de piedra fue derribado y en su lugar se yergue un moderno bloque de apartamentos con grandes ventanales que han perdido los balcones a la calle. Pero allí está mi casa, mi vida. Aunque haya sido sustituida por una impersonal cristalera, yo sigo viendo el portal de madera marrón con la aldaba de una mano y la bola; el portalón del bajo donde mi padre alojaba los vehículos y paquetería de su agencia de transportes; la bodega donde un día apareció mi bicicleta roja -de segunda mano y repintada- como premio a mis buenas notas de sexto y reválida; la buhardilla de los juegos con mis primas, llena de disfraces, trastos y libros viejos. Y allí habitan tantos y tantos trazos de mi vida que van conmigo como aquella habitación en la que me dijeron que nací en una maleta bajo la cama del piso de mi abuela. No. Una solución habitacional no es sólo una vivienda.
Me indigno porque tengo unos celos terribles de Viena donde la mitad de la población vive en casas de propiedad municipal o cooperativa, lo que les permite disfrutar de una seguridad una vida sin sobresaltos. Porque los vieneses con buenos sueldos de clase media pueden optar a estas viviendas sociales por las que pagan 6,60 euros metro cuadrado. Exactamente el precio de coste. Además, está prohibida la venta de estas viviendas de propiedad pública y el sindicato de inquilinas tiene una fuerza considerable para dirimir conflictos mediante la negociación. Por todo eso, sé que es posible que nuestras autoridades -si quieren- pueden encontrar una solución a esta crisis antes de que nos estalle como la anterior y sin que el sector inmobiliario medre a base de aplicar la usura a una ciudadanía cada vez más indefensa.

 ElDiario.es Opinión
ElDiario.es Opinión

 Raw Story
Raw Story Washington Examiner
Washington Examiner  The Daily Beast
The Daily Beast NBC News
NBC News RadarOnline
RadarOnline FOX 5 Atlanta Crime
FOX 5 Atlanta Crime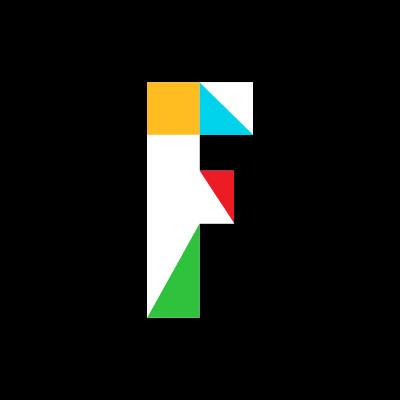 Fortune
Fortune